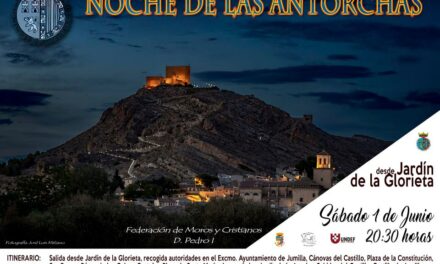Editorial
Cada diciembre ocurre siempre algo curioso, ya que pasamos del bullicio del puente de la Constitución y la Inmaculada a un cambio de ritmo casi imperceptible, pero que siempre se da. Es como si, tras esos días festivos que muchos aprovechan para viajar, desconectar o simplemente poner la casa a punto, o adelantar eso que quedó atrasado, se activara un interruptor colectivo que nos recuerda que el año se acaba. Y que, queramos o no, entramos de lleno en la Navidad.
Este puente se ha convertido en toda una frontera emocional. Lo que hasta entonces parecía lejano, de pronto se vuelve inminente, y llegan las luces encendidas en las calles, los villancicos en los comercios, las prisas por las compras y los reencuentros. Las ciudades despiertan con otro brillo, y también se aprovecha para mirar atrás, y afrontar lo nuevo con la máxima fuerza.

Porque la Navidad, más allá de lo que cada uno celebre o deje de celebrar, es un tiempo que invita a hacer balance. Después del puente, cuando regresamos a la rutina sabiendo que quedan apenas tres semanas del calendario, surge ese impulso por evaluar qué hemos hecho, qué no hicimos, qué nos sorprendió y qué nos dolió durante el año. A veces lo hacemos con ilusión y otras, con melancolía. Pero lo hacemos. Es inevitable.
Quizá por eso, los días entre el puente y el 31 de diciembre tiene un valor especial. Es un tiempo breve, pero significativo. Una especie de pasillo que conecta lo vivido con lo que está por venir. Un recordatorio de que, a pesar de las rutinas y las complicaciones, seguimos teniendo la capacidad de cerrar etapas y abrir otras nuevas.