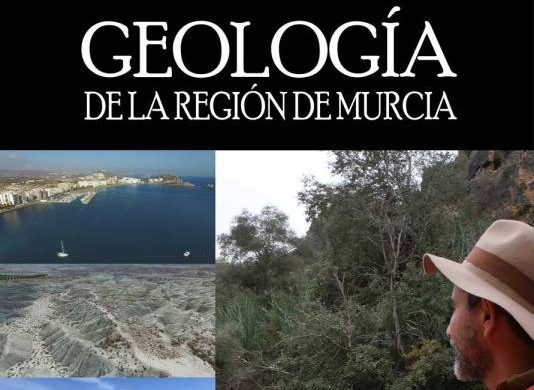Juan Ochando García. Doctor en Botánica
Como cada primer fin de semana de mes y a pesar del frío de esa mañana nos encontrábamos mi abuelo y yo frente a la puerta principal del cementerio. Cuatro imponentes cipreses como refinadas columnas griegas, flanqueaban la entrada. Junto a éstos, se disponía la casa de los enterradores, que actúan como guardianes de los cuerpos allí presentes.
La primera parada de nuestra marcha nos lleva a la parte más antigua del cementerio. Los panteones y las lápidas se disponen en calles alineadas como en una ciudad que guarda silencio. Cada vez que te encuentras frente a la sepultura de un ser querido, son los recuerdos los que te transportan a otro tiempo. Por un momento dejas de existir en el presente y pasas a formar parte de un pasado revivido. Pasado feliz, pasado triste, pasado intenso, pasado lejano, un pasado que te cubre con capas de recuerdos que le dan forma a lo que eres, de algo que fuiste y ya no eres, de algo que te hará diferente a lo que ahora eres.

El cementerio, lejos de parecerme un lugar al que no se debe ir, me asalta como un espacio que te despierta recuerdos que tú creías olvidados. En la mayoría de los casos, recuerdos placenteros y llenos de inspiración. El pasear por sus calles me evoca a tiempos ya vividos que se escapan a nuestra entera comprensión pero que aún muestran destellos de esa realidad pasada. Uno nunca sabe si todo lo que recuerda es real o si la imaginación le ha ido ganando terreno a los hechos ocurridos. Aun así, creo que los detalles que adornan el recuerdo no son tan importantes como la evocación en sí.
Defendía Saramago en su obra La Caverna (2000): “lo importante no era estar allí parado, con rezos o sin rezos, mirando una sepultura, lo importante era haber venido, lo importante es el camino que se ha hecho, la jornada que se anduvo, si tienes conciencia de que estás prolongando la contemplación es porque te observas a ti mismo o, peor todavía, es porque esperas que te observen”. Durante el trayecto van apareciendo patios en torno a los cuales se concentran las vidas ya pasadas de los allí presentes. La presencia continua de numerosos setos con plantas de múltiples especies, así como las bandadas de gorriones, sirven de contraparte a la tristeza y soledad de todos aquellos que allí lloraron a sus difuntos. De alguna manera, estas plantas y gorriones nos avivan la esperanza de que la vida siempre se abre paso de nuevo. Suena paradójico, que familias y personas que algún día vivieron alejadas o ni siquiera llegaron a coincidir en vida, hoy se concentren en torno al mismo círculo sentadas en los porches de sus lápidas mientras comentan las últimas novedades que han sucedido en su nuevo pueblo, enfrentándose a los designios perdurables desde la imposibilidad de escapar a su fin. En armonía con el terror de la eternidad.
Los nichos vacíos nos señalan el camino ineludible aunque nosotros pretendamos correr hacia otro lado sin saber que la muerte sigue jugando al ajedrez con nosotros. En el momento menos esperado se dispondrá a hacer su movimiento crucial. “La esperanza de conclusión, y no digamos de una consumación justa y perfecta, es una ilusión demasiado necia para que la tenga un adulto”, Philip Roth (La Mancha Humana).La vida se alza como un suspiro, y aquellos recuerdos que ves lejanos son tan actuales como la idiotez y la vulnerabilidad humana, que con tanto gusto nos señalan cada día lo dispersa que hacemos nuestra existencia, esperando una ley matemática que nos dé las pautas exactas para resolver la ecuación vital. Sin ser conscientes que la ecuación puede ser devorada por las casuísticas o por los derroteros diarios mientras dilapidamos nuestro tiempo en nimiedades etéreas. La muerte no entiende de planes, agendas y futuros. A lo largo del trayecto mi abuelo me va contando quién de sus conocidos mora allí, como fue en vida y como le llegó la muerte. Cuando eres nieto o hijo, te puedes ver no sólo a través de tus propios ojos, sino a través de lo que han visto los ojos de tus abuelos y padres. Sus luces y sombras viven ahora en ti, quizás apagadas, quizás latentes, quizás al acecho.

La historia de cada pueblo no sólo está recogida en los libros, tradiciones, calles, museos, iglesias y en los recuerdos personales, sino también en todos aquellos que habitan su cementerio. Las vidas ya pasadas del pueblo durmiente fueron en su momento las luces que nos permitieron llegar a tierra sin perder el rumbo. Decía Walt Whitman en su poemario Canto a mí mismo, “Pues la multitud de héroes ignorados vale tanto como los que más celebramos”. En la entrada de cada cementerio debería haber un cartel que dijera “Aquí te espera tu memoria, tus recuerdos, y tal vez una lágrima”. La naturaleza, en todas partes, incluso en las entrañas de un cementerio, se abraza al ser humano con un canto que invade su espíritu.
Al final del camino, la cara de mi abuelo es de satisfacción y su rostro lleno de serenidad y rectitud muestran el gesto de quien ha cumplido con los suyos. En mi caso, la sensación que me recorre los huesos, es la de quien ha asistido a una obra de teatro. Pero no una convencional sino una representación en la que los actores callaban sin líneas de diálogo, el público asistente aguardaba una señal reveladora por parte de los artistas, sin que esta se fuese a producir en ningún caso, y un escenario en el que se mezclaba lo real y lo inventado, lo muerto y lo resucitado, lo vivido y lo imaginado, lo eterno y lo olvidado. Después de todo, hay muertos que viven más en mí que algunos que aún respiran. Hay muertos que no dejan de enseñar y vivos que siguen sin aprender